Me lavo los dientes, la cara, los brazos, el cuello, las orejas. Todos
los días bajo al correo. Todos los días me masturbo.
Dedico gran parte de la mañana a preparar la comida del resto
del día. Me paso las horas muertas sentado, hojeando revistas.
Intento, en las repetidas ocasiones del café, convencerme de que
estoy enamorado, pero la falta de dulzura —de una dulzura
determinada— me indica lo contrario. A veces pienso que estoy viviendo en otra parte.
Después de comer me duermo con la cabeza sobre la mesa, sentado.
Sueño lo siguiente: Giorgio Fox, personaje de un cómic,
crítico de arte de diecisiete años, cena en un
restaurante del nivel 30, en Roma. Eso es todo. Al despertar pienso que
la luminosidad del arte asumido y reconocido en plena juventud es algo
que de una manera absoluta se ha alejado de mí. Cierto, estuve
dentro del paraíso, como observador o como náufrago,
allí donde el paraíso tenía la forma del
laberinto, pero jamás como ejecutante. Ahora, a los veintiocho,
el paraíso se ha alejado de mí y lo único que me
es dable ver es el primer plano de un joven con todos sus
atributos: fama, dinero, es decir capacidad para hablar por sí
mismo, moverse, querer. Y el trazo con que está dibujado Giorgio
Fox es de una amabilidad y dureza que mi cara (mi jeta fotográfica) jamás podrá imitar.
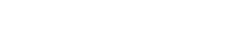
Roberto Bolaño